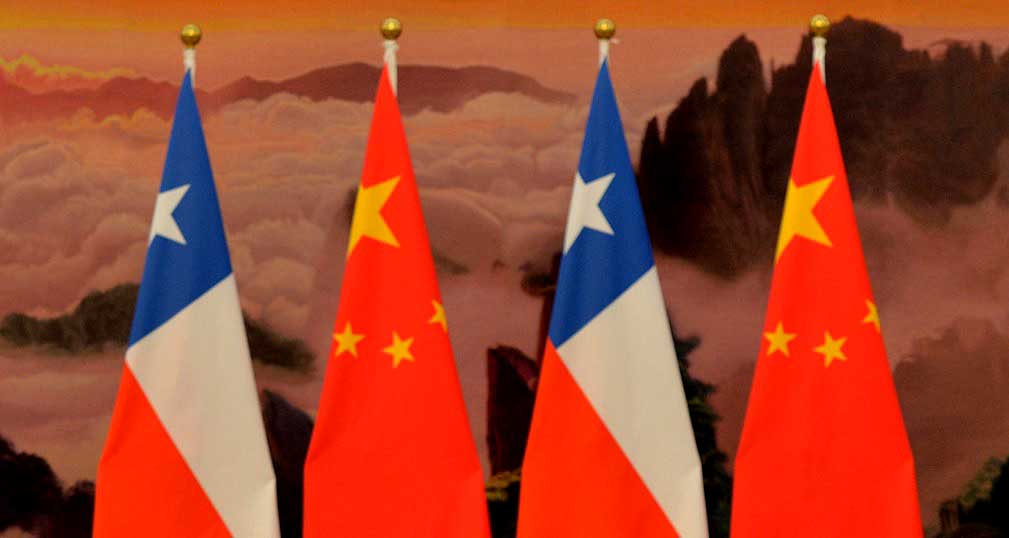A 90 días del llamado «Estallido Social» iniciado el 18 de octubre, las desastrozas e impensadas consecuencias para la mal llamada «clase política», el gobierno y el poder en su conjunto han sido d e m o l e d o r a s, la encuesta CEP -casi igual a la voz de Dios para los políticos y el poder en general- ha desnudado otra consecuencia fatal la crisis de legitimidad, tal como lo señalaron varios analistas a Infogate , y este domingo, Carlos Peña lo refuerza con su columna «crisis de legitimiad», señalando que: «La encuesta constata una gigantesca crisis de legitimidad. Para advertir su magnitud basta constatar que el Presidente tiene una aprobación de apenas 6% y un rechazo que se empina por las nubes».
A continuación el texto completo del análisis de Peña:
«La última encuesta del CEP trae noticias previsibles; aunque así y todo apabullantes. La encuesta constata una gigantesca crisis de legitimidad. Para advertir su magnitud basta constatar que el Presidente tiene una aprobación de apenas 6% y un rechazo que se empina por las nubes.
Pero el problema no es, obviamente, ni la personalidad ni el desempeño del Presidente. Piñera no lo ha hecho bien (más riguroso sería decir que no lo ha hecho de ningún modo); pero sería pueril e injusto culparlo solo a él de lo que ocurre.
¿En qué consiste y a qué se debe esa crisis de legitimidad?
La legitimidad alude a un elemento mudo sobre el que reposan todas las instituciones y desde luego el Estado: la creencia de que ellas merecen, por algún motivo, ser obedecidas. En las democracias contemporáneas las fuentes de la legitimidad (aquello que proveía motivos para obedecer) fueron tradicionalmente dos. Por una parte, el procedimiento electoral a la hora de asignar las posiciones de poder en el Estado, y por la otra, la capacidad del Estado para prestar servicios a las personas.
Y ocurre que ambas fuentes de legitimidad se han debilitado.
El procedimiento electoral que confiere el poder a las mayorías tiene el problema que las mayorías ya no existen. O mejor aún, hoy existe una multitud de minorías, cada una portando o reclamando intereses específicos. La vieja imagen del electorado que reflejaba las distintas posiciones en la estructura social —el proletariado, la izquierda; la burguesía, la derecha; la mesocracia, un centro que servía de eje— ha sido sustituida por una ciudadanía que se expande en múltiples direcciones e identidades.
Por otra parte, el Estado concebido ya no como poder político, sino ahora como administración destinada a atender necesidades de los sujetos, también se ha debilitado. Ha contribuido a ello no solo la expansión del mercado, sino también el hecho de que las necesidades de los individuos son menos estandarizadas. Mientras en el capitalismo inicial (el Chile avanzado el siglo XX) había necesidades de clase, por llamarlas de alguna forma, hoy las necesidades son más diferenciadas. Y muchas de las nuevas generaciones, las mismas que han hecho de la performance y de los insultos una protesta política (y de la crisis una ocasión para encontrar audiencias con las que de otro modo no contarían) son levemente incomprensibles. Hay, por supuesto, necesidades uniformes que han sido desatendidas; pero junto con las identidades múltiples han surgido demandas también múltiples (más tofu menos carne, más lesbianas menos pacos, los árboles serán liberados, esos grafitis de hoy son la caricatura de ellas) para las cuales la administración es incapaz.
El deterioro de esa doble legitimidad que el Estado poseía es, sin duda, una de las causas de lo que la encuesta CEP constata.
Pero hay otras de las que todos los políticos profesionales son responsables.
La representación política en una democracia supone una doble exigencia: que los representantes sean los mejores (que tengan capacidad técnica y narrativa, destreza para presentar intereses y promoverlos) y que al mismo tiempo tengan cercanía y presencia (que sean como aquellos que dicen representar).
Desgraciadamente los representantes no cumplen en la mayor parte de los casos ninguno de esos requisitos.
Desde luego se han ido volviendo sobre sí mismos, en un raro proceso de ensimismamiento, como si para ellos la realidad se redujera a lo que dicen, oyen, murmuran, traman, pelean y obtienen en las paredes del Congreso. Los miembros del Congreso han hecho realidad lo que afirmaba Gaetano Mosca: se han convertido en una clase con intereses y lenguaje propio, con una forma de ver la realidad en la que la gente no se reconoce. No es que discutan entre sí lo que molesta, el problema es que al hacerlo emplean todos la misma jerga incomprensible, despliegan los mismos gestos, se inclinan con igual prontitud ante las redes sociales, y ejercitan así el código no escrito de quienes integran la misma absurda clase.
Y se suma a ello la impericia técnica para conocer, y resolver, los asuntos de los que se ocupan. Entre los habitantes del Congreso hay demasiados que llegaron allí a punta de desplantes, redes, payasadas, disfraces y una pizca de suerte. Y otros, los más jóvenes, arribaron demasiado persuadidos de que la realidad es algo que se deduce de las ideas que acaban de descubrir y no de que la realidad es el muro que las ideas deben ser capaces de escalar.
Una mayoría sustituida (como efecto inevitable de la modernización) por una multitud de minorías; un Estado que no provee los bienes que esa ciudadanía múltiple demanda, y representantes que han confundido el espacio público con un espejo que se habla a sí mismo son algunas de las causas de esta crisis de legitimidad que es, no hay que olvidarlo, la antesala para la desaparición de las instituciones.
Y es que las instituciones descansan sobre ese puñado mudo de motivos que se llama legitimidad. Hoy no basta haber sido elegido o tener la fuerza para mandar. Por eso la imagen más antigua del poder es un sujeto tranquilamente sentado en un trono. Es lo que Talleyrand le recordó a Napoleón (lo sabe hoy el propio Gobierno y la fuerza pública) cuando le dijo que con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas, remata Peña.