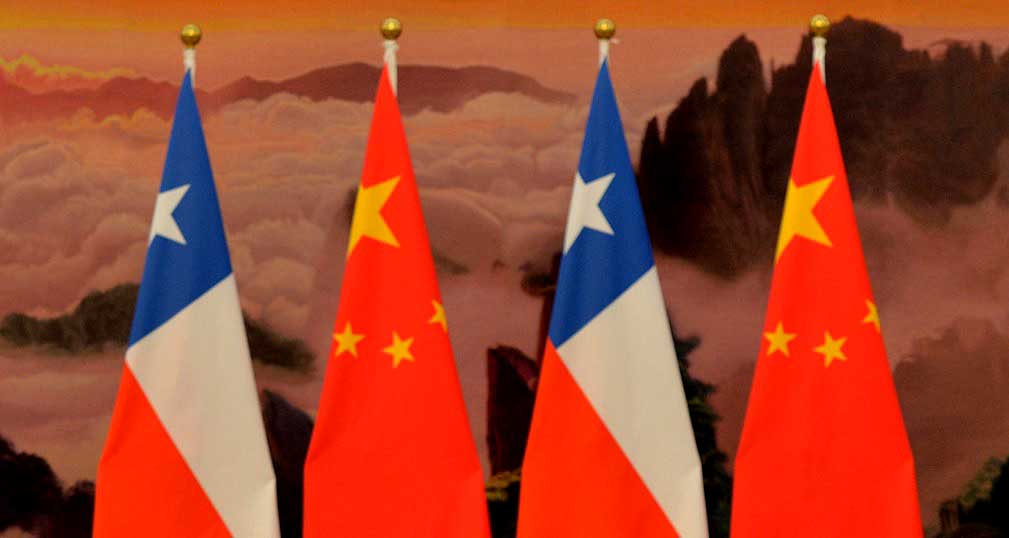Este miércoles se recordarán 46 años del Golpe de Estado, Golpe Militar, Pronunciamiento Militar del 11 de septiembre de 1973, una fecha que sigue dividiendo a los chilenos, pero cada vez se va entendiendo menos, sobre todo en las nuevas generaciones que escuchan hablar de: «dictadura», «régimen militar», «gobierno militar», de violaciones a los DDHH, de cómplices pasivos, concepto instaurado por el Presidente Piñera en su primer gobierno.
En fin, múltiples interpretaciones para un hecho -doloroso- que cambió a Chile y a los chilenos; en este contexto, este domingo el abogado Carlos Peña reflexiona sobre el 11-S, dejando el foco en que «atrás quedaron los muertos, los desaparecidos, los torturados, empujados por el viento del consumo y el bienestar material».

«Este miércoles habrán pasado cuarenta y seis años del golpe que derrocó a Allende e inició la dictadura. Atrás quedaron los muertos, los desaparecidos, los torturados, empujados por el viento del consumo y el bienestar material.
Pero ¿quedaron efectivamente atrás?
Uno de los rasgos esenciales de la condición humana lo constituye el hecho de que si bien los seres humanos viven en el presente, en él se alojan al mismo tiempo el pasado, los días que fueron, y el futuro, los días que vendrán. Cada ser humano es, por decirlo así, una trayectoria que hunde los talones en el pasado y se empina hacia el futuro.
Y lo que se dice de los individuos se dice también de las sociedades.
Si ningún individuo puede sacudirse el pasado (puesto que si lo hiciera, una parte de él mismo se desharía), las sociedades tampoco. Están, pues, obligadas a vérselas con el pasado, a tratar con él, a mirarlo a la cara. Y el Chile contemporáneo, con sus rutinas de bienestar y consumo, está obligado a traer al presente a los muertos y desaparecidos de la dictadura. Ese recuerdo no tiene por objeto restregar una herida para evitar que se restañe, sino que su objetivo debe ser conferir algún significado, dotar de algún sentido a los hechos que la causaron. No se trata de exprimir limón en una herida, sino de comprender por qué se la padece.
Y para eso hay tres caminos.
Uno de ellos consiste en considerar las violaciones de los derechos humanos como el precio que hubo que pagar por la modernización. Los muertos, los desaparecidos podrían así, ser considerados el costo social de la modernidad. Hegel, en las “Lecciones sobre filosofía de la historia”, dice que cuando mira al pasado solo ve ruinas, un altar de sacrificios, el espectáculo de una carnicería. Y frente a él, dice, no cabe más que preguntar con qué fin pudieron cometerse esos crímenes. Una respuesta a esa pregunta (que también se encuentra en Hegel) es que esos crímenes se justifican por el futuro mejor que hicieron posible. Juzgadas en el panorama más amplio de la historia, las violaciones a los derechos humanos habrían hecho posible el bienestar de que hoy se dispone. Por supuesto, nadie confesaría esto de manera explícita; pero en parte de la cultura pública de Chile, en parte especialmente de la derecha, subyace, soterrada, esa respuesta.
El otro camino —la otra actitud frente al pasado— consiste en dejarse hipnotizar por él, mirar las víctimas sin poder despegar la vista de ellas, con el temor de que si se les deja de mirar esos muertos nunca estarán tranquilos. Walter Benjamin, en sus “Tesis sobre la historia”, imagina al progreso, o lo que se llama tal, como una tempestad que impide hacer el duelo por las víctimas. Si el conformismo del progreso triunfa —dice en uno de sus textos— “ni siquiera nuestros muertos estarán seguros”.
A veces parece que el Chile contemporáneo se mueve entre esos extremos: el del costo social de la modernización o el del duelo permanente, entre quienes envuelven ese recuerdo en la vorágine del consumo y quienes, en cambio, se aferran al dolor que él todavía es capaz de despertar.
Entre la anestesia del bienestar y el aguijón del recuerdo.
¿No hay otra alternativa?
La hay. Y se la puede llamar elaboración del recuerdo.
Elaborar el recuerdo significa situarlo en la cadena del acontecer y comprenderlo en todos sus intersticios hasta desproveerlo del dolor que lo acompaña. Spinoza, el gran filósofo judío, enseñaba que esa era la forma de experimentar la libertad. No podemos, enseñaba, escapar de la necesidad, y el pasado tiene el rostro del destino, puesto que no se le puede modificar; pero sí es posible comprenderlo. Y la libertad, enseñaba, es eso: la comprensión de la necesidad. Debe ser posible retener el recuerdo de todo lo que ocurrió; pero también debe ser posible desproveerlo de la capacidad destructora que lo acompaña. Retener el acontecimiento, pero diluir su dolor. Los desaparecidos no dejarán de tocar la puerta de la memoria, pero hay que elaborar ese recuerdo para que sea el dolor, y no ellos, el que se ausente.
Si no se le elabora —si las violaciones a los derechos humanos ejecutadas en dictadura siguen como un recuerdo mudo—, la cultura pública de Chile seguirá entre los extremos de esgrimir la modernidad para justificar los crímenes o el de aferrarse a las víctimas para quitar todo valor al bienestar del presente, remata Peña.