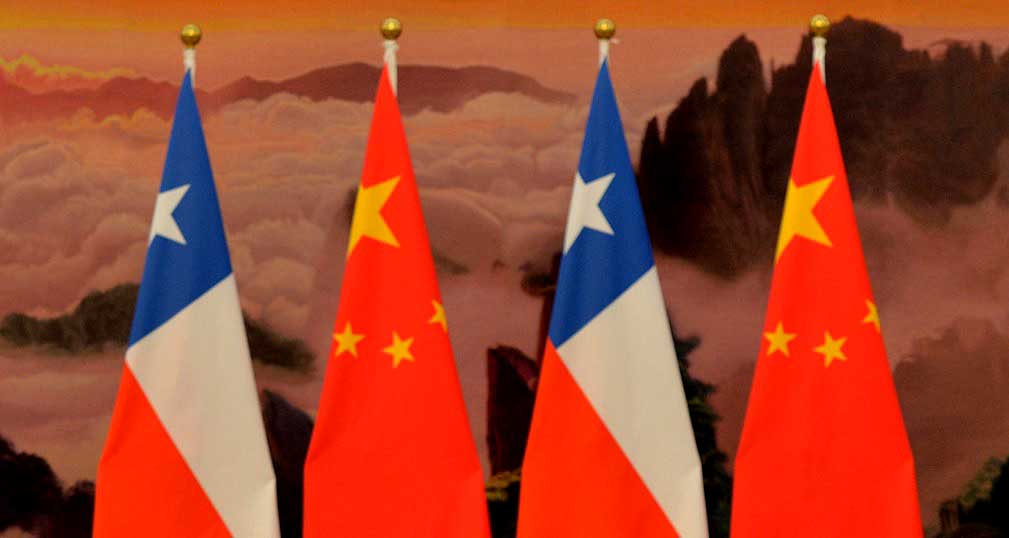Este domingo, el abogado Carlos Peña, analiza la acusación al intendente Felipe Guevara (RN) al que califica como «funcionario más bien opaco, hay que decirlo», pero va al fondo del problema, es decir los políticos y el manejo de la crisis: «Desde luego hay que recordar que el Estado democrático admite todas las convicciones, pero proscribe el empleo de la violencia. El problema no es, pues, lo que la gente cree, sino lo que hace para promover lo que cree». Y la clave -para Peña- es: «Esa paradoja está alojada en lo más íntimo del Estado. Y quien no comprende esto, se atreve a decir Weber, es un niño, políticamente hablando. Pero hoy los políticos parecen pensar y comportarse como niños».
A continuación el análisis completo de Carlos Peña, que más de una roncha le sacará a la desprestigiada y poco querida y mal llamada «clase política»:
«El caso por el que se acusa al intendente Guevara —funcionario más bien opaco, hay que decirlo— muestra, como en un ejemplo, la situación del país. Y lo maltrechos que están el Gobierno y la oposición.
Si se mira la escena de la ciudad con cierta distancia, lo que salta a la vista es un fenómeno de violencia nihilista que se repite día tras día en los alrededores de la Plaza Baquedano.
Sorprendentemente, sin embargo, los líderes políticos se niegan a decirlo con claridad. Y en vez de eso asignan a la conducta desplegada en la Plaza —en lo que ya parece un encubrimiento inconsciente— un carácter ciudadano del que obviamente carece. Se quiere ver en ella —enmascarándola— un reclamo de justicia o inclusión que evidentemente no posee. Ninguno de quienes con disciplina laboral, empeño religioso y regularidad neurótica se reúnen a impedir el tránsito, destrozar el entorno, amenazar a los automovilistas con extintores y pelear con la policía están animados por ideales normativos u orientación ideológica. El ideal normativo y la orientación ideológica requieren un mínimo esfuerzo discursivo que la conducta de algunos en la plaza Baquedano —puro acto destructivo— no posee.
La pregunta que cualquier autoridad pública —de gobierno u opuesta a él— debe plantearse, entonces, es cómo enfrentar una conducta semejante.
Desde luego hay que recordar que el Estado democrático admite todas las convicciones, pero proscribe el empleo de la violencia. El problema no es, pues, lo que la gente cree, sino lo que hace para promover lo que cree.
En el siglo XVII cuando este tipo de problemas comenzó a considerarse con cuidado se arribó a la conclusión de que la existencia del Estado se justificaba por su capacidad para evitar que la violencia tuviera la última palabra. De otro modo, creyó Hobbes (y hoy temen los vecinos de Plaza Baquedano), la vida del individuo sería pobre, triste, solitaria y breve. El Estado nació así en medio de una paradoja: se constituye como un aparato violento cuyo objetivo es evitar que la violencia se entronice en las relaciones sociales. En otras palabras, el Estado es un remedio homeopático: evita la violencia con porciones calculadas de violencia.
Esa paradoja está alojada en lo más íntimo del Estado. Y quien no comprende esto, se atreve a decir Weber, es un niño, políticamente hablando.
Pero hoy los políticos parecen pensar y comportarse como niños.
Al hablar del Estado se está hablando de violencia, de fuerza institucionalizada. Allí donde el Estado interviene —para evitar que la violencia se entronice en las relaciones sociales— asoma el rostro feo pero imprescindible de la fuerza. Es pueril esperar que la autoridad estatal controle el desorden, impida la agresión ciudadana o evite la destrucción de la ciudad solo con medios dialógicos, haciendo uso de la palabra, mediante las artes de la persuasión. Quien dice Estado, dice fuerza.
Por eso la única exigencia que hay que dirigir al Estado democrático es un uso racional y proporcionado de la fuerza. Esa exigencia no es conceptual, sino empírica, supone atender a las circunstancias en medio de las cuales en cada caso se la ejerce.
Llegados a ese punto entonces, la cuestión que cabe plantear es la que sigue: ¿es racional y proporcionado impedir ex ante que una conducta de rasgos nihilistas se apropie de un espacio público e intente una y otra vez destruirlo? La respuesta a una pregunta como esa es bastante obvia. Por supuesto que es razonable y menos lesivo para todos que se impida ex ante la conducta de rasgos nihilistas en vez de reprimirla ex post. Desde luego, esto supone una cierta restricción al derecho de reunión; pero ello debe ser sopesado —ponderado dicen los juristas— con los otros bienes en juego y poniendo a salvo el coto vedado a la acción estatal que son los derechos civiles. Es obvio que entre la conducta nihilista y los vecinos hay un juego de suma cero. Siendo así, ¿la fuerza del Estado no puede evitar ex ante que el derecho de reunión se ejerza a costa de los derechos de quienes habitan el entorno?
No se puede esperar que el Estado impida a través de la persuasión racional la conducta nihilista, salvo claro que, en una rara negación, se olvide el carácter que posee. Tampoco es sensato no intervenir ex ante una violenta y vergonzosa rutina.
Pero así están las cosas. Todos apartando la vista de los hechos.
Se dirá que el razonamiento anterior no sirve de nada porque aquí se trata de política. Pero eso es otra tontería. Eso se llama cinismo. La política de veras —es cosa de leer a Weber, Lenin o Schmitt— exige comprender la naturaleza y las dificultades del Estado, especialmente cuando se vive de él», sentencia Peña.