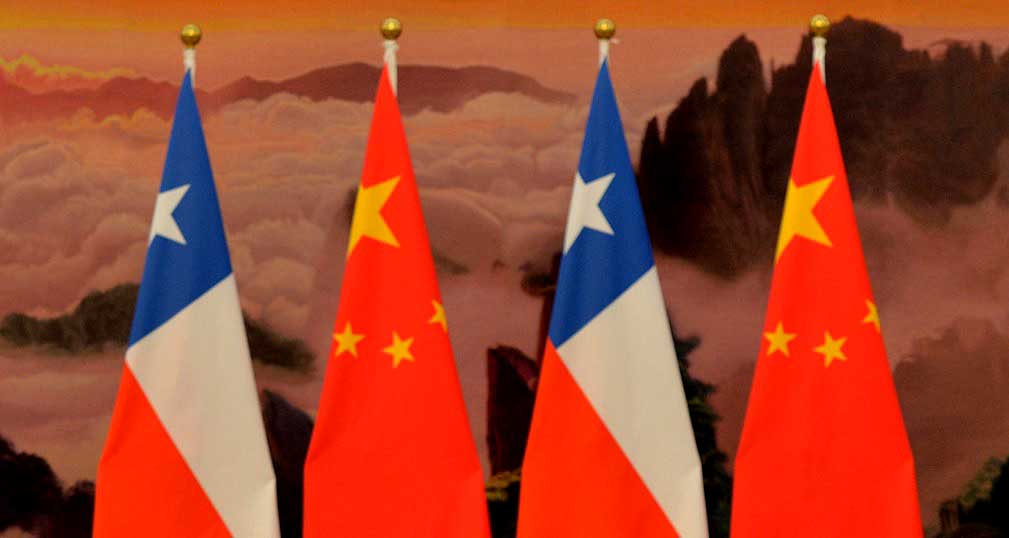Este domingo el abogado Carlos Peña, hace un descarnado y hasta brutal análisis de lo que está ocurriendo en el país y plantea que el Presidente de la República ha quedado inutilizado, sobrepasado por los acontecimientos, en definitiva el fracaso del jefe del Estado y prácticamente atrincherado en su palacio: Si algo quedó de manifiesto en estos días —estas semanas— feroces, ha sido la inutilidad del presidente Sebastián Piñera.
No logró imponer el orden, ni tampoco conducir la cuestión constitucional. El desorden operó como un verdadero chantaje de la oposición y el acuerdo constitucional, como el precio a pagar para evitarlo. Piñera acabó solitario el día martes —o, lo que es lo mismo, flanqueado por Blumel y Rubilar— pronunciando generalidades, frases que ocultaban lo que en ese momento saltaba a la vista de cualquier observador: las ideas que hace dieciocho meses ofreció a la ciudadanía ya carecían de toda vocación de realidad.
Un político cuyas ideas no tienen vocación de realidad —es decir, cuyas ideas no pueden o ya no quieren hacerse realidad— deja de ser, por la fuerza de los hechos, un político de veras y pasa a ser un administrador, un simple mediador, un remendón de los intereses en juego.
Eso es exactamente lo que le acaba de ocurrir a Piñera.
De aquí en adelante, solo podrá erigirse como un amable componedor de una agenda que ni ideó y en la que tampoco —¿para qué engañarse?— cree. El Gobierno se habrá trasladado a los partidos que han impuesto así, por la vía de hacer creer que una porción de ellos fue el intérprete fiel de la calle, una especie de parlamentarismo idiosincrásico. Y Piñera habrá fracasado, y la institución de la presidencia con él.
Pero lo importante no es exactamente eso (después de todo, hay más políticos que fracasan que los que tienen éxito), sino la causa, el modo en que se desproveyó al Presidente de todo dinamismo, hasta dejarlo, como está hoy, inane.
¿Significa algo para la vida cívica, para la futura convivencia política, que un Presidente haya sido puesto entre la espada y la pared, entre la renuncia o la inanidad, por la vía del desorden y la presión, con la tácita complicidad de la oposición que pudo así obtener por la fuerza lo que no logró mediante la persuasión y el voto?
Por supuesto, siempre será mejor y dará más consuelo apartar la vista de la realidad y presentar estas semanas feroces como una gesta, un acontecimiento extraordinario en que el pueblo habría recuperado su condición de sujeto embebido de la profunda convicción de la igualdad. Pero la verdad es que, descontada la marcha del millón doscientas mil personas y la participación de otras miles en los días que siguieron (cada una, sin embargo, portando su demanda propia, como una muchedumbre de individuos sin orgánica y sin programa), el resto, considerando la destrucción de las ciudades, el saqueo del comercio y los abusos efectuados por jóvenes (como “el que baila, pasa”), más que pueblo, era una masa movida por sus pulsiones.
El significado más obvio de eso es el fracaso de las instituciones. Y sin ellas la vida cívica no es posible. Y menos curar, no hay que engañarse, la desigualdad.
Las instituciones existen no para amplificar la subjetividad de las personas o servir lo que ellas creen son sus intereses, sino para contenerla y orientar normativamente su conducta. Lo que ocurrió estas semanas fue la desaparición de las instituciones y una vuelta temporal al estado de naturaleza donde el valor de los intereses se midió por la fuerza o el fervor de quienes los reclamaban. Se dirá, desde luego, que eso es una manifestación de la democracia más radical posible, aquella que expresa al pueblo en toda su desnudez; pero si es así, habría que observar que un pueblo en su desnudez, como se lo vio en estos días, lanzado a la calle sin contención ni orientación alguna, puede ser bastante parecido a una pesadilla.
Esa incapacidad de las instituciones para contener la subjetividad y orientarla —es decir, para ser instituciones— muestra una muy radical crisis suya que no es, simplemente, una crisis de representación, como suele decirse.
Hay también una cuestión cultural de envergadura.
Tradicionalmente, la sociología creyó que la clave de las sociedades estaba en la forma en que la cultura permitía socializar a los individuos, ajustando así su comportamiento a las exigencias de la estructura social. Pero ocurre que hoy la cultura es un dispositivo productor de expectativas y deseos como consecuencia de la irrupción de los mecanismos de mercado. Mientras en la sociedad tradicional la vida está conducida por grupos de pertenencia y una memoria firme, hoy la vida aparece como un esfuerzo de autoedición mediante, entre otras cosas, el consumo. Todos los referentes de significado, el barrio, la iglesia, los sindicatos, los partidos, se han debilitado y el sujeto está entregado cada vez más a la experiencia de sus propias decisiones. Esto hace de la vida personal una experiencia sin orientación normativa y a las relaciones personales altamente frágiles. En ese panorama la legitimidad de la vida social se debilita y la herida de la desigualdad queda al descubierto.
Fracaso, pues, de las instituciones; la primera de todas, la presidencia, como resultado de una cuestión cultural inducida por el cambio en las condiciones materiales de la existencia.
Pero estos no son tiempos propicios para el análisis racional. Son tiempos de furor ético, donde cada uno se apresura a hacer lo posible para acreditar que es una buena persona.
Y así, los partidos de oposición dicen que todo lo que ha ocurrido es fruto de un sentimiento moral, de un fracaso de la modernización y de un pueblo que, de pronto, se erigió en sujeto. Los partidos de gobierno confesarán que les faltó oír a la gente y harán de la necesidad virtud subrayando el ánimo cooperativo que hoy muestran.
¿Y el Presidente inutilizado?
Bueno, el Presidente siempre podrá conformarse con que la nueva Constitución llevará su firma y se la conocerá en el futuro como la Constitución de Piñera. No es la mejor forma de pasar a la historia.
Pero, a estas alturas, es la única», sentencia el abogado y analista.